
Imagen promocional de la serie El Cid de Amazon Prime Video en la que el actor Jaime Lorente, que encarna a Rodrigo Díaz de Vivar, posa con la espada heredada de su padre, una réplica de la Joyosa de Carlomagno.
Durante milenios la historia fue considerada un género literario. El hecho de que las alocuciones de los protagonistas de las crónicas fueran un mero recurso expresivo estaba tan asumido entre el lectorado romano que cuando Tácito, autor de soberbios discursos como el de Calgaco en la batalla de Mons Graupius, reproduce uno real, considera conveniente señalarlo (Hist. III, 39, 2). El origen de nuestra literatura se halla en la Ilíada, un poema “histórico”, en el sentido de que narra unos hechos ambientados en el pasado del autor. Hasta hace poco no existía una especial preocupación por reflejar con fidelidad las costumbres y la cultura material del periodo evocado. En las pinturas renacentistas, Longinos aparece como un lansquenete; en el teatro clásico, se asignaba un vestuario morisco a los personajes bíblicos. No será hasta el Romanticismo cuando, de la mano de autores como Walter Scott, surja el género histórico contemporáneo. Desde entonces, la relación entre ficción y realidad histórica ha sido complicada.
En las dos últimas décadas, la crítica surgida en Internet hacia la novela histórica se ha centrado en la búsqueda del anacronismo o gazapo. En entrevistas, debates y conferencias, a los autores de este género no se nos pregunta tanto de literatura como de historia. Aunque el cine y las series televisivas se mantuvieron al margen de tales imperativos, esta dinámica se ha trasladado a la pantalla. Con cada nuevo estreno, en las redes sociales surge una legión de expertos que desmenuza los errores históricos, ya sean reales o imaginados. Al hecho de juzgar una obra de ficción solo por el vestuario y la ambientación se suma, en las producciones españolas, unas reacciones a veces histriónicas cuando dichos errores se perciben como un ataque a un icono sagrado, o con la defensa de un nacionalismo rancio. El clickbait ha hecho que los periódicos en línea actúen de caja de resonancia a este fenómeno, que ha alcanzado el paroxismo con la reciente serie El Cid de Amazon Prime. Tal vez sea un buen momento para reflexionar sobre los límites del “rigor histórico” y de exponer las condiciones en las que se realiza el asesoramiento de una obra audiovisual.
Al hablar de Rodrigo Díaz el Cid (m. 1099) es preciso distinguir entre el personaje histórico, conocido gracias a fuentes más o menos coetáneas, como la Historia Roderici o el poema Carmen Campidoctoris, del personaje ficticio del cantar de gesta. Esta “desmitificación” no supone en modo alguno denigrarlo, ya que el Cid real se muestra como un personaje infinitamente más fascinante que el literario. Los críticos de las redes, sin excepción, señalan la necesidad de mostrar a un Cid “auténtico”, pero a veces denuncian una “falta de rigor” al no encontrarse ante los lugares comunes del romancero cidiano, e incluso caer en el mayor CRIMEN de la HISTORIA de la TELEVISIÓN. Una polémica que ha saltado a la prensa: no poner en manos del Cid la celebérrima Tizona y, en su lugar, hacer que empuñe la Joyosa de Carlomagno.
La Tizona y la Joyosa. Historia de dos espadas

El actor Charlton Heston con una réplica de la Tizona del marqués de Falces, una espada de una cronología muy posterior a los tiempos del Cid.
De entrada se podría aducir que el cantar de gesta asegura que Tizón (nombre empleado hasta el siglo XIV) perteneció al rey Búcar de Marruecos y que el Cid la obtuvo en Valencia, por lo que carecería de sentido que un joven Rodrigo la poseyera en su época de escudero. Lo cierto es que no existe ninguna evidencia sólida de que el Cid tuviera una espada con ese nombre. Tizón y Colada son los regalos que, en el cantar de gesta, Rodrigo entrega a los ficticios infantes de Carrión cuando se casan con sus hijas Elvira y Sol —quienes, en realidad, se llamaban María y Cristina— antes de la no menos ficticia afrenta del robledal de Corpes. La “prueba” de que el Cid tuvo una espada llamada Tizón es un poema épico muy posterior, que presenta tales armas como elementos simbólicos de la alianza de Rodrigo con unos personajes imaginarios dentro de un pasaje fabulado. La única descripción coetánea de la panoplia de Rodrigo Díaz se halla en el Carmen Campidoctoris (v. 105-116):
«Él mismo viste su loriga, que ningún hombre vio otra mejor, y se ciñe su espada cincelada en oro de mano maestra. Alza su lanza admirablemente pulida, fabricada de noble fresno del bosque, aguzada con sólido hierro erigido en su punta. Lleva en el brazo izquierdo un escudo, enteramente ornado en oro, en el que luce un feroz dragón con fúlgido esplendor.»
Poco más podemos precisar sobre el armamento del Campeador. La espada identificada popularmente con la Tizona solo se conoce a partir del siglo XV, cuando fue regalada por los Reyes Católicos al marqués de Falces, cuyos descendientes la conservaron y cedieron para que fuera expuesta en el Museo del Ejército, hasta que fue vendida a la Junta de Castilla y León. Difícilmente puede considerarse un arma del siglo XI. La morfología de las espadas evolucionó a lo largo del tiempo, de modo que su diseño nos permite datarlas. Las clasificaciones tipológicas pueden basarse en la empuñadura o en la hoja, algo importante ya que los remontes (cambio de las piezas del puño) resultaban habituales. Las hojas de espadas del siglo XI son anchas y robustas, tienen filos levemente convergentes y un vaceo o acanaladura redondeado y ancho, que surge bajo la guarda y llega casi a la punta. Se corresponden con los tipos 5, 6 y 7 de Alfred Geibig y los tipos X, Xa y XI de Ewart Oakeshott, cuyas clasificaciones se basan en la hoja.

La espada de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán (1453-1515).
La Tizona del marques de Falces posee una empuñadura de doble arriaz curvo, típicamente hispana, datada hacia 1500-1520, similar a la espada de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. La hoja se ajusta a un tipo XIX de Oakeshott, propio del siglo XV: el vaceo resulta estrecho y no llega a la mitad de la longitud de una hoja que cuenta con recazo. Presenta semejanzas con un ejemplar del Instituto de Valencia de Don Juan, fechado hacia 1460-1480. Un estudio metalotécnico dirigido por Antonio Criado concluyó que al menos uno de los tres fragmentos de los que se compone la hoja parece ser acero andalusí del siglo XI, tal vez reforjado en el XV hasta darle su forma actual. Dicho estudio despertó un gran escepticismo entre los especialistas y habría supuesto un método revolucionario de datación si no fuera porque, veinte años después, nadie ha realizado otro similar. En cualquier caso, la morfología de esta hoja no se corresponde con una de época cidiana. Por si fuera poco, el cantar de gesta (v. 3178) dice, de las espadas del Cid, que “las maçanas e los arriazes todos d’oro son”, refiriéndose a un pomo esférico similar al de los ejemplares andalusíes del siglo XII hallados en Gibraltar, un diseño habitual entre las espadas islámicas debido a la creencia de que así habría sido la espada de Mahoma.
Por su parte, la espada conocida como Joyeuse (la Joyosa) aparece en el registro documental en el siglo XIII asociada a la coronación de los reyes franceses. La empuñadura es un tipo X tardío según la clasificación de Jan Petersen, con una datación del siglo XI, aunque una cruceta tan alargada podría ser algo posterior. La hoja parece ser un tipo 6 de Geibig o un tipo XI de Oakeshott, lo que apunta hacia finales del siglo XI o el XII.

Espada Joyeuse, la Joyosa de Carlomagno, documentada por primera vez en 1270 durante la coronación de Felipe III, aunque el nombre es mencionado por el Cantar de Roldán del siglo XI.
Las espadas con empuñadura tipo X de Petersen, con un pomo en semidisco, proceden del ámbito franco. La Gesta Karoli Magni, una biografía de Carlomagno, asegura que buena parte del armamento franco se exportaba al extranjero, y pronto las restricciones legales a este comercio comenzaron a aparecer en los capitulares. Hacia el siglo IX en Renania había surgido una técnica para fabricar hojas de espada muy duras y flexibles, de un acero sin apenas impurezas, obtenido mediante fundición en crisoles. Las primeras hojas de este nuevo acero, conocidas gracias a la arqueología, llevan la inscripción VLFBERHT, es decir, el nombre del fabricante, posiblemente un abad u obispo. La amplia difusión de las VLFBERHT por toda Europa evidencia el enorme impacto que esta nueva tecnología tuvo en el comercio de armas. Uno de estos ejemplares del siglo XI, que cuenta con un pomo de “nuez de brasil” —una evolución del tipo X—, ha sido hallado en España, y la iconografía peninsular, como los relieves de la Arqueta de San Millán, parece confirmar la presencia de este tipo de espadas.
En definitiva, ni la Tizona ni Joyeuse pudieron pertenecer, respectivamente, a Rodrigo Díaz y Carlomagno, aunque esta última se asemeja a las espadas del siglo XI. No sería raro que la espada o una de las espadas de Rodrigo Díaz el Cid, heredada de su padre, resultara similar a Joyeuse. Podría objetarse que la decoración de su empuñadura la hace demasiado reconocible, por lo que debería haberse evitado. Sobre ello hablaremos más adelante.
Rigor histórico y ficción ¿un compromiso imposible?
La serie El Cid está cuajada de licencias e inexactitudes históricas. No obstante este ejemplo de “hipercriticismo” sirve para reflexionar sobre varios aspectos del proceso de documentación. Una de las preguntas más inmediatas que surge ante la polémica de Joyeuse es por qué existe esa demanda de “autenticidad” entre un público que, en su inmensa mayoría, es incapaz de distinguir una espada renacentista de otra altomedieval. No se trata de sarcasmo. Sino de dilucidar qué clase valor añadido aporta a un producto de entretenimiento un rigor histórico que, en la práctica, solo le otorga validez ante un puñado de expertos y, sobre todo, dónde establecer el límite a esa autenticidad que genera unas opiniones tan viscerales y un rechazo tan rotundo si no se cumple. Lo cual suponía una exigencia inconcebible hace tan solo diez años.
Es obvio que la cultura material de una época evocada en la pantalla deben ajustarse a lo que el espectador conoce, o de lo contrario la credibilidad se resiente: no verá a un caballero medieval, sino a un tipo disfrazado. Las revistas como Desperta Ferro y los libros divulgativos han incrementado el conocimiento popular sobre ciertos periodos, lo cual redunda en una mayor exigencia en lo tocante al rigor. Sin embargo, una documentación excesiva, que aleje a la ficción del imaginario popular sobre este periodo, también menoscaba la credibilidad, al menos entre el público mayoritario. Muchos críticos a la serie televisiva han puesto a Sidi de Arturo Pérez-Reverte como un ejemplo a seguir. En realidad, esta novela está repleta de elementos legendarios: Álvar Fáñez, el otro gran héroe castellano del siglo XI, jamás acompañó a Rodrigo al destierro; la Jura de Santa Gadea constituye una leyenda del siglo XIII, el Campeador jamás obligó al rey Alfonso a jurar que no había asesinado a su hermano; el Cid tampoco mató al padre de Jimena; los judíos Raquel y Vidas son creaciones del cantar de gesta, al igual que la niña de la fonda, inmortalizada siglos después por Manuel Machado; y un largo etcétera. A pesar de o a causa de ello, el Cid de Pérez-Reverte resulta lo bastante familiar como para que el lector pueda identificarlo.
En la narrativa histórica, la autenticidad y la verosimilitud son unas virtudes mucho más subjetivas de lo que muchas veces se pretende. No existen criterios universales para alcanzarlas, tan solo críticos a ultranza que establecen sus propios gustos y conocimientos como canon universal. A esta cuestión hay que añadir los imperativos de naturaleza artística. Los uniformes militares aparecen por primera vez a finales del siglo XVII y, con anterioridad, distintos pueblos o ejércitos podían emplear los mismos tipos de armas. Diferenciar a las tropas en el caos del combate resultaba difícil ya en el pasado. En la Batalla de Barnet de 1471, durante la Guerra de las Dos Rosas, una niebla dificultó la visibilidad y, durante la lucha, las tropas del marqués de Montagu confundieron el estandarte del conde de Oxford con la insignia de Eduardo IV de York, y lanzaron sobre sus aliados una lluvia de flechas que a la postre decidió el desenlace. Esta realidad impone la necesidad de crear una uniformidad artificial para que el espectador pueda reconocer visualmente a los bandos. En la batalla de Rocroi de la película Alatriste se estableció la convención de que los españoles llevaran morrión y los franceses borgoñota, una arbitrariedad que tal vez supusiera un festín para el avezado cazador de gazapos. La experiencia práctica, por el contrario, nos demuestra que, en este aspecto, el “rigor histórico” solo sirve para que el montaje resulte confuso. A veces, un plano de unos soldados cargando hacia la derecha, seguido de otros corriendo en sentido inverso, no evoca a dos ejércitos chocando, sino a la misma unidad con un “salto de eje”.

En esta miniatura medieval de Fernando I de León el monarca se nos muestra no solo portando los atributos regios correspondientes, sino también vistiendo suntuosos y coloridos ropajes acorde con su posición. Fuente: Wikimedia Commons.
El vestuario supone una herramienta esencial para la creación de los personajes. La indumentaria es el modo en que una persona decide mostrarse, por tanto revela su carácter, su condición social y el modo en que quiere ser percibido. Los colores transmiten emociones, los tonos azules nos producen la sensación de hallarnos ante alguien frío y distante. Estos códigos culturales han variado a lo largo de los siglos. Aunque el cine nos ha acostumbrado a una vestimenta de tonos apagados, ciertos tintes suponían un símbolo de rango social, ya que resultaban tan onerosos que solo estaban al alcance de los nobles. Esta querencia por los colores chillones a ojos del espectador moderno resulta estridente, puesto que, la mayoría de las veces, asocia la mugre, el óxido y los deshilachados con la autenticidad. Los estándares estéticos contemporáneos crean una aversión hacia las calzas ajustadas; algunas prendas, como el pellote, se consideran poco viriles o incluso horteras. Los grupos de recreación histórica con mayor vocación por la autenticidad podemos constatar que, con frecuencia, las imágenes que adquieren mayor popularidad en las redes (Tumblr, Pinterest) o se emplean como apoyo para blogs y vídeos de Youtube, no son aquellas con una mayor calidad en las réplicas, sino las que se ajustan a ciertos estereotipos. En el caso de los nórdicos de la Era Vikinga, lo percibido como “auténtico” es una estética de motero. Las “recreadoras” más populares lucen largas melenas al viento, aunque las mujeres adultas del Medievo empleaban, de forma casi invariable, alguna clase de tocado.
Uno de las facetas más flojas de la serie El Cid —en otros aspectos sobresaliente— reside precisamente en el vestuario, no tanto por la falta de fidelidad histórica sino por las citadas cuestiones. Los hijos del rey Fernando —Sancho, Alfonso, García— no muestran un aspecto regio, apenas se distinguen de los personajes de rango inferior, y la indumentaria contribuye muy poco a reflejar su carácter. Como suele ser habitual, las mayores licencias recaen sobre los andalusíes. La prenda básica empleada en contextos urbanos y cortesanos de al-Ándalus era la aljuba, una túnica holgada, larga hasta los pies, traída de Bagdad por el poeta Ziryab en el siglo IX. En el mundo rural, para la caza y la guerra, resultaba más común la saya, una túnica más corta. Los andalusíes del siglo XI no usaban turbante, una prenda asociada a los mercenarios bereberes que se popularizaría ya en época almohade, sino un gorro o bonete llamado qalansuwa, y las representaciones artísticas, como la arqueta de Leyre, muestran rostros afeitados. El aspecto del hakim-embajador que en la serie entabla amistad con el Cid resulta distinto al de un noble andalusí de época taifa. La pregunta que cabría formularse es ¿reconocería el espectador a un hispano-musulmán con un vestuario “auténtico”?

Escenas cortesanas del Bote de al-Mughira (año 968) y la arqueta de Leyre (año 1004). Visten aljuba (al-jubba) y zaragüelles (sarawil), no llevan turbante y abundan los rostros afeitados.
A todas estas consideraciones se deben añadir las limitaciones económicas y logísticas. Cuando el espectador ve la secuencia de una batalla, o un mercado repleto de gente, rara vez es consciente de los desafíos que supone vestir y maquillar a trescientas personas. Imagínese una enorme carpa, como la línea de montaje de una fábrica, en la que por una puerta entra una hilera de gente en chándal y por la otra sale un ejército medieval, cubierto de polvo y sangre, en menos de una hora. Hacer esto posible exige concesiones. La realidad histórica nos dice que los “pantalones” de la Edad Media plena eran unas enormes bragas de lino y dos calzas o perneras independientes fijadas a un cinturón a modo de “medias y liguero”. Dado que las telas no eran elásticas, el patronaje de las calzas ha de hacerse a medida del usuario, que debe aprender a vestirse con esta ropa y las primeras veces resulta engorroso. La realidad del cine implica que el extra de figuración es un tipo al que pagan 50 euros al día y jamás se ha puesto nada similar. Puede medir entre 1,60 y 2 metros de altura, y ha de ataviarse, con la menor ayuda posible, con lo que le entreguen en una fila; una ropa de la que, en la práctica, solo existen dos tallas: demasiado grande o demasiado pequeño. De modo que las calzas se sustituyen por pantalones de lino con una gomita en la cintura.
Todo esto hace que, en el género histórico, la “autenticidad” deba establecerse en función de un doble compromiso. Una fidelidad al pasado, para no “sacar de la ficción” al espectador, pero obviando aquellos elementos que solo resulten familiares al erudito. El segundo compromiso se halla entre la realidad histórica y las necesidades artísticas, o las limitaciones del presupuesto. Muy pocas producciones cuentan con la capacidad de fabricar su propio armamento, o el vestuario más allá de los actores principales. Para ello se recurre a empresas de alquiler, con un enorme stock y la capacidad logística para vestir a un gran número de figurantes. La elección del armamento suele realizarse en torno a una mesa donde la empresa deposita una serie de armas, lo cual, en demasiadas ocasiones, supone escoger entre lo “menos malo”: aquellas que mejor se ajusten a la época se asignan a los protagonistas, las que sean aceptables se entregan a los secundarios, y lo más cuestionable, para la figuración.

Ejemplos de calzas medievales, y la dificultad que implica tener que hacer esta prenda tan aparentemente sencilla para decenas o centenares de figurantes.
En la elección de Joyosa participó quien escribe estas líneas durante una apresurada y nutrida reunión de media hora en Navalcarnero, como asesor informal de la empresa de especialistas. Las espadas asignadas al resto de personajes tenían pomos de disco —el más común en la Hispania del siglo XI a juzgar por la iconografía, según Álvaro Soler del Campo— y ninguna decoración, pero el director deseaba un arma más decorada y arcaizante, ya que habría sido una reliquia familiar que Diego Laínez entrega a su hijo Rodrigo. Tenía sentido. Algunos testamentos de nobles hispanos de entre los siglos X-XII hacen referencia a una spatha franca optima legada en herencia. Este arma resultaba muy cara, ya que podía costar unos cinco sueldos, y pasaba de generación en generación como herencia, de modo que, a lo largo de su vida útil, solía tener varios dueños. A pesar de la costumbre vikinga de enterrar a los nobles con un ajuar funerario que, en ocasiones, incluía una rica panoplia, un kenning nórdico se refiere a la espada como “reliquia ancestral”.
De modo que, en ese momento, no me pareció mala idea elegir, de entre lo que había en la mesa, la espada atribuida a Carlomagno, con una tipología que se ajusta al XI, sin saber el protagonismo visual que cobraría en el montaje, ni mucho menos que se emplearía para el cartel promocional. Lo lógico hubiera sido fabricar una réplica a partir de un diseño. Un año después, en un ambiente exacerbado por las desafortunadas declaraciones de uno de los actores, descubrí que esta decisión, que sin duda el director ya ni recuerda —solo participé en esa reunión—, forma parte de una conspiración progre para manipular la historia de España.
Una serie de televisión es fruto del trabajo de centenares de personas. No existe un único asesor, cada departamento puede contar con el suyo. El desafío del responsable último consiste en coordinar a un gran número de profesionales que trabajan en áreas muy distintas, para alcanzar ese compromiso de autenticidad al tiempo que incentiva su creatividad y se dota al proyecto de una estética homogénea. Todo ello pasa por implicarles en una filosofía que considere el rigor histórico como un desafío y un valor en sí mismo. La comunicación resulta esencial, es mejor que la información fluya antes a tener que desechar un trabajo ya realizado. Una crítica constructiva es aquella que señala lo que está mal y aporta soluciones. La mayoría de las veces todo esto no es más que un ideal. El artista suele considerar al asesor histórico como alguien cuyo cometido consiste en limitar su creatividad. La mayoría de veces el experto no tiene capacidad de veto y deambula por los entresijos del organigrama como un fantasma, sin que sus opiniones tengan consecuencias reales en el proyecto.
Hegel llamó almas bellas a quienes “para conservar la pureza de sus corazones, rehúyen todo contacto con la realidad”. El mero acto de criticar situaría a quien lo ejerce en un plano de superioridad intelectual; desde el salón de casa es muy fácil exigir un rigor imposible. Las “licencias artísticas” no son, ni pueden ser, una carta blanca para doblegar la realidad histórica a capricho, sin embargo, en el resultado final, infinidad de factores han entrado en juego, alejándonos de cualquier ideal. El fundamentalismo en cuestiones de rigor histórico es una ilusión que se diluye ante el contacto con la realidad.
Referencias
- Bruhn de Hoffmeyer, A.: Arms & Armour in Spain: A Short Survey, Madrid: Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972.
- Martínez Díez, G.: El Cid histórico. Un estudio exhaustivo sobre el verdadero Rodrigo Díaz de Vivar, Barcelona: Planeta, 1999.
- Mínguez Fernández, J. M.: Alfonso VI. Poder, expansión y reorganización interior. Hondarribia: Nerea, 2000.
- Oakeshott, E.: Records of the Medieval Sword. Woodbridge: Boydell, 1991.
- Oakeshott, E.: The Sword in the Age of Chivalry. Woodbridge: Boydell, 1994.
- Peirce, I.: Swords of the Viking Age. Woodbridge: Boydell, 2002.
- Porrinas González, D.: El Cid, historia y mito de un señor de la guerra, Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2019.
- Soler del Campo, A.: El armamento medieval hispano, Madrid: A-Z, 1987.
- Soler del Campo. A.: La evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés y Al-Andalus (siglos XII-XIV), Madrid: Servicio de Publicaciones E.M.E., 1993.
Yeyo Balbás es autor de la novela histórica El Reino Imposible, sobre la conquista musulmana del reino visigodo, además de Pax romana y Pan y circo. Ha traducido obras como Equipo militar romano de M. C. Bishop y J. C. Coulston, El Ejército romano del Bajo Imperio de Pat Southern y Karen R. Dixon o Vikingos en guerra de K. Hjardar y V. Vike, todos ellos editados por Desperta Ferro. Es miembro del Clan del Cuervo, un grupo de recreación histórica centrado en la época visigoda.


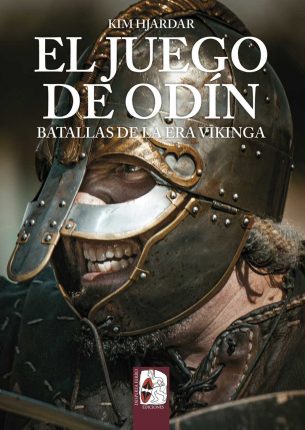

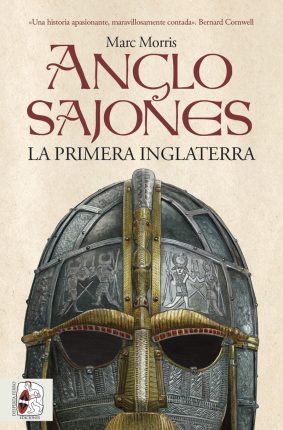




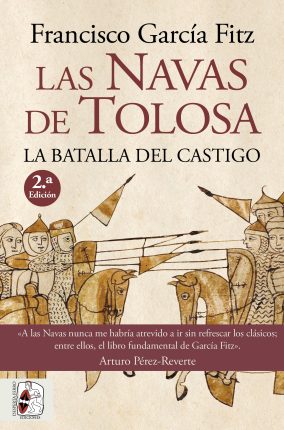





Gracias por encontrar algo de inteligencia en esta parte pequeña parte del universo. Y por saber escribir. Prometo comprar todo lo que escribas.
Celebro y agradezco mucho este artículo. Ojalá tenga la difusión que se merece, para que el común de los españoles aprenda a no creerse cualquier exabrupto disfrazado de «indignación de sabio».
Desde niño he sentido siempre gran placer con las historias cidianas. Empecé con aquella serie de animación ochentera, y acabé leyendo hasta el último ensayo sobre el personaje. No me salté ni el cantar de gesta, cuyos primeros versos puedo recitar de memoria en su castellano original, ni el romancero, ni las crónicas, ni Molière, ni la obra de Menéndez Pidal, ni la película de Anthony Mann… Todo lo consumí.
Y, para mí, esta serie ha sido la corona de oro para una vida de lecturas. Muchas gracias a todos los que la habéis hecho posible.
Excelente artículo, lección de historia y de realidad. Didáctico para todo aquel que sepa leer. Merece toda la difusión posible ante la desinformación y sensacionalismo imperante entorno al tema de la serie y el propio personaje de el Cid. Sinceramente gracias por el tiempo en redactarlo, porque se encuentra oro al leerlo.
Que complicado resulta, separar la realidad histórica, de la ficción conocida y deseada. Gracias por el articulo.
No he visto la serie, pero no descarto verla a pesar de las reacciones no muy positivas en las redes. El artículo me encanta y creo que da en el clavo de gran parte de este fenómeno criticista, tratándolo además de forma racional, técnica y profundamente respetuosa. Muchas gracias.
Todo este artículo se resume en decir que, como hay otros errores e incorrecciones, entonces lo mío también vale. Que estará muy bien, sí, pero mucho ruido para tan pocas nueces.